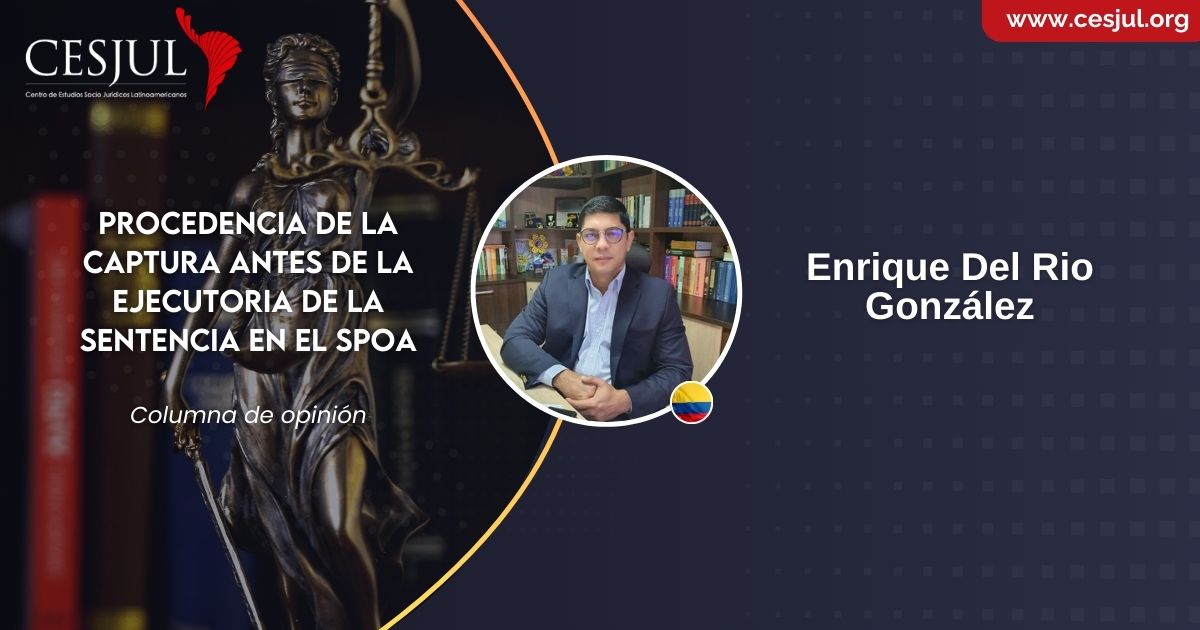PROCEDENCIA DE LA CAPTURA ANTES DE LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA EN EL SPOA
Canal: Cuenta de X (Antes twitter)
La reciente decisión judicial que amparó al expresidente Álvaro Uribe Vélez y ordenó su libertad, pese a una condena en primera instancia, reavivó un debate clásico sobre la naturaleza del artículo 450 del Código de Procedimiento Penal colombiano regido por la Ley 906 de 2004. El eje de la discusión es si, al emitirse un fallo condenatorio de primera instancia, aún no ejecutoriado, el juez debe ordenar captura inmediata del condenado o permitirle continuar en libertad mientras la sentencia no esté en firme.
Bajo el anterior Código de Procedimiento Penal regido por la Ley 600 de 2000, de sistema mixto, la regla general era la ejecución inmediata de las decisiones que afectaran la libertad. El artículo 188 de esa ley establecía expresamente que “Las providencias relativas a la libertad y detención, y las que ordenan medidas preventivas, se cumplirán de inmediato. Si se niega la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la captura sólo podrá ordenarse cuando se encuentre en firme la sentencia, salvo que durante la actuación procesal se hubiere proferido medida de aseguramiento de detención preventiva.”
Es decir, si un juez profería una sentencia condenatoria de primera instancia, cualquier orden de detención contenida en ella debía surtirse sin dilación. No obstante, la misma norma preveía una salvedad importante y era que si se negaba el subrogado de la suspensión condicional de la pena y el condenado se encontraba en libertad, la captura sólo podía ordenarse cuando la sentencia quedara en firme, salvo que durante el proceso hubiera existido una medida de detención preventiva. Esto indica que, en el sistema de Ley 600 de 2000, la regla era la detención inmediata del condenado, pero con la excepción de esperar la ejecutoria si el condenado venía en libertad sin medidas cautelares personales y simplemente se le había negado un beneficio.
Con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, el legislador introdujo una regulación ambigua. El artículo 450 del CPP vigente, aplicable cuando el acusado se encuentra libre al momento del fallo, dispone que el juez, “al anunciar el sentido del fallo (condenatorio), podrá disponer que (el acusado) continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia”, y agrega: “si la detención es necesaria (…) la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento”.
Esta redacción ha dado lugar a interpretaciones opuestas. Por un lado, se ha sostenido que la norma faculta la captura inmediata como regla general tras un fallo condenatorio; por otro lado, se postula que la regla debe ser la permanencia en libertad, reservando la captura sólo para casos excepcionales y debidamente motivados. Lo que implica que, en comparación con la claridad del antiguo artículo 188 de la Ley 600 de 2000, el artículo 450 de la Ley 906 de 2004 resulte vago, generando incertidumbre jurídica sobre cuál debe ser la actuación judicial estándar al emitirse una condena de primera instancia cuando el condenado estaba libre.
Postura jurisprudencial restrictiva de garantías
Como se mencionó, el artículo 450 de la ley 906 de 2004, no fue claro en su postulación, en relación a la claridad que ofrecía el artículo 188 de la ley 600 de 2000, lo que conllevó a que durante varios años la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, asumiera la postura interpretativa de que el anuncio de un sentido del fallo condenatorio desvirtuaba la presunción de inocencia del procesado, aun cuando la sentencia no estuviera ejecutoriada, habilitando así la privación inmediata de la libertad.
De esta manera, era claro, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que la regla general era la captura con el sentido de fallo y/o sentencia y la libertad se constituía en excepción. Esta tesis se reflejó en decisiones como SP3812 de 2019 (Rad. 55519, M.P. Eugenio Fernández), en la que la Corte sostuvo esa postura estricta, admitiendo excepciones únicamente en situaciones extraordinarias plenamente demostradas (por ejemplo, una grave enfermedad del condenado).
Es más, en la providencia CSJ, STP4321-2017 del 23 de marzo de 2017, rad. 90995, la Corte Suprema reiteró lo que ya había dicho en la CSJ SP, 30 de enero de 2008, rad. 28918, indicando que no se advertía irregularidad alguna en que el tribunal ordenara la captura del procesado sin esperar a que la sentencia condenatoria adquiera firmeza, toda vez que esa posibilidad estaba prevista expresamente en el artículo 450 de la Ley 906 de 2004.
En ese precedente de 2008 se había enfatizado que, bajo la normativa procesal vigente, la ejecución de la sentencia y de las órdenes derivadas de ella, especialmente cuando se trataba de penas privativas de la libertad respecto de las cuales se habían negado subrogados o mecanismos sustitutivos, exigía como regla general que el juez dispusiera la captura inmediata del condenado desde el mismo momento en que anunciaba el sentido del fallo.
Dicho de otro modo, cuando el fallo condenatorio conllevaba la imposición de una pena de prisión que no estaba llamada a suspenderse, el deber judicial era ordenar la detención inmediata para que el procesado empezara a cumplir la sanción y si el juez de primera instancia omitía este mandato, le correspondía al de segunda instancia corregir la omisión.
Es decir, de acuerdo con ese criterio, de manera excepcional, se admitía que el juez pudiera abstenerse de impartir la orden de captura inmediata, pero en ese caso la carga argumentativa que recaía sobre el funcionario era especialmente rigurosa, porque debía exponer de manera amplia, clara y razonada por qué consideraba innecesaria la privación de la libertad en ese momento procesal y solo situaciones extraordinarias, como la acreditación de una grave enfermedad del acusado, podrían justificar tal decisión.
El criterio se mantuvo en la misma línea en la providencia CSJ, SP4945-2019 del 13 de noviembre de 2019, rad. 53863 y en el Auto de Hábeas Corpus AHP3681 de 2021 (Rad. 60078), donde se precisó que la orden de captura no dependía de la firmeza de la sentencia sino de la emisión del fallo condenatorio, pues la apelación no suspendía la ejecución de la pena; en consecuencia, negados los subrogados penales, el juez de conocimiento debía disponer la captura inmediata sin esperar la resolución definitiva del recurso.
En ese entendido se sostuvo que, una vez anunciado el sentido del fallo, las medidas de aseguramiento perdían su vigencia y el juez debía pronunciarse sobre la situación de libertad del procesado, conforme a lo previsto en los artículos 449 a 453 de la Ley 906 de 2004. Este análisis, explicó la Corte, ya no se hacía con base en los criterios de las medidas cautelares, sino en los relativos a la pena y a su ejecución.
Por ello, de acuerdo con ese criterio, no era necesario esperar a que la sentencia quedara en firme para resolver sobre los subrogados penales ni sobre la restricción de la libertad. En consecuencia, si el sentido del fallo produce efectos inmediatos sobre la libertad, al punto de justificar que se disponga la detención aun sin estar ejecutoriada la sentencia e incluso sin haberse proferido todavía el texto íntegro de la decisión resultaría contradictorio sostener que no podía adoptarse en ese mismo momento una decisión relativa al lugar o a la forma en que debe ejecutarse la sanción impuesta.
Surgimiento de un criterio garantista
No obstante, en enhorabuena, de manera gradual, tanto la jurisprudencia penal como la constitucional fueron girando hacia una lectura más garantista del artículo 450. Esta interpretación, se repite, garantista, sostiene que la regla general debe ser que el condenado en primera instancia permanezca en libertad mientras la sentencia no esté en firme y sólo excepcionalmente se ordene su captura inmediata bajo una motivación rigurosa.
Es decir, la privación de la libertad en este estadio procesal debe fundarse en criterios objetivos de necesidad y proporcionalidad, demostrando riesgos concretos como la posibilidad de fuga, obstrucción a la justicia, reincidencia o peligro para la comunidad, entre otros. Desde esta óptica garantista, no basta la gravedad del delito ni consideraciones abstractas de ejemplaridad o clamor social para detener al condenado; se requiere una justificación específica ligada a fines cautelares legítimos.
En ese sentido, es dable afirmar que, la Corte Suprema de Justicia empezó a matizar su postura rígida en años recientes. En decisiones de tutela de 2023, la Sala de Casación Penal cambió el rumbo; en la sentencia STP5495-2023 (Rad. 130745), verbigracia, definió que se debe preferir siempre la interpretación que menor restricción imponga a la libertad personal, de modo que ordenar la captura inmediata sea la excepción y que, en todo caso, exige un alto nivel de justificación antes de privar de la libertad a un condenado en primera instancia.
Es decir, la Alta corporación reconoció expresamente que la presunción de inocencia prevalece hasta que haya condena definitiva, y que la sola circunstancia de que al condenado no le apliquen subrogados penales, como prisión domiciliaria o suspensión condicional de la pena, no basta para dictar captura inmediata. En consecuencia, la propia Corte Suprema ha insistido en que toda limitación a la libertad personal debe ser excepcional y sustentarse en razones concretas de urgencia procesal, peligro de no comparecencia o amenaza a la comunidad, y no en argumentos genéricos.
Por su parte, la Corte Constitucional fijó definitivamente el criterio garantista. En la Sentencia SU-220 de 2024, esta Corte guardiana de la constitución unificó la jurisprudencia al sostener que la permanencia en libertad del condenado en primera instancia debe ser la regla general, salvo que el juez demuestre de forma suficiente la necesidad de la captura con base en un test estricto de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Asimismo, la Sala Plena en esa decisión de unificación, atendiendo a que la jurisprudencia sobre el artículo 450 del CPP ha sido ambivalente respecto al estándar de motivación para ordenar la captura de procesados en libertad, fijó reglas claras que se deben tener en cuenta al momento de emitir el sentido de fallo condenatorio y la sentencia, únicamente cuando el acusado no viene privado de la libertad por una medida de aseguramiento.
En ese sentido, sostuvo que, (i) el juez no debe justificar por qué permite que el acusado siga en libertad hasta la ejecutoria de la sentencia; (ii) Puede ordenar la captura inmediata en casos específicos que lo ameriten, (atendiendo a la necesidad, proporcionalidad e idoneidad) ya sea al anunciar el fallo o en la sentencia, sin que ello afecte el principio de congruencia; (iii) Dado el carácter excepcional de estas medidas, si dispone la captura debe motivarla adecuadamente, considerando no sólo la procedencia de subrogados penales sino también factores como el arraigo social, la conducta procesal y la pena esperada, entre otros.
Todo ello, por cuanto, la privación anticipada de la libertad solo se justifica para neutralizar riesgos procesales reales (p. ej., probabilidad de fuga, interferencia en la justicia, continuación de la actividad delictiva, peligro para la víctima o la sociedad) y no son aceptables motivos abstractos o consideraciones de conveniencia social para restringir la libertad en este momento procesal. En palabras de la SU-220/24, si no se acreditan riesgos concretos, detener al sentenciado de primera instancia equivaldría a imponerle una pena anticipada, en abierta violación de su presunción de inocencia.
Esta posición garantista del máximo tribunal constitucional luego sirvió de apoyo para decisiones de tutela como la del Tribunal Superior de Bogotá (19 de agosto de 2025) en el caso del exmandatario Uribe. En dicha tutela, el Tribunal dejó sin efecto la orden de captura contra Uribe, señalando que la privación de su libertad no se apoyó en criterios objetivos ni verificables, sino en fundamentos vagos, indeterminados y subjetivos, ya que se justificó la medida en consideraciones como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y la preservación del orden social, sin demostrar cómo estos elementos guardaban relación directa con la necesidad de restringir la libertad en el caso concreto.
Tales criterios, además de ambiguos, para el Tribunal fueron desatinados porque la naturaleza de las conductas reprochadas afectaba a personas determinadas y no de manera abstracta a toda la sociedad. En ese sentido, se trataba de fines simbólicos que priorizaban una idea de tranquilidad social aparente por encima de derechos fundamentales.
Por otro lado, también se consideró problemático la insistencia de la falladora que ordenó la captura en destacar el reconocimiento público del acusado como factor de valoración negativa, lo que implica recurrir a razonamientos propios del derecho penal de autor, los cuales no están vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano. Tal razonamiento, además de impreciso, desconoce el principio de igualdad ante la ley y vulnera la proporcionalidad al sacrificar el derecho a la libertad en función de consideraciones meramente genéricas y de carácter ejemplarizante.
Así mismo, el Tribunal resaltó que la medida equivalía a una sanción anticipada, pues se pretendía justificar la prisión domiciliaria inmediata en la necesidad de resocializar y evitar que la sociedad interpretara la libertad como impunidad, cuando lo cierto es que la sentencia aún no se encontraba ejecutoriada y, por tanto, prevalecía la presunción de inocencia. Además, sostuvo que el derecho a la libertad no puede sacrificarse en aras de proteger percepciones sociales abstractas o de enviar mensajes simbólicos a la comunidad. Por el contrario, en virtud de los principios pro homine y pro libertatis, toda restricción debe sustentarse en criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, lo cual no se verificó en la motivación judicial.
En este contexto, la decisión judicial que ordenó la prisión domiciliaria inmediata no obedeció a criterios de necesidad, adecuación, proporcionalidad ni razonabilidad. En cambio, se apoyó en valoraciones genéricas, ambiguas y subjetivas, ajenas a la realidad del proceso y carentes de respaldo probatorio, lo que constituye una afectación desproporcionada de la libertad personal. Se concluyó, entonces, que se estaba frente a una motivación deficiente e inaceptable en un Estado Social de Derecho, pues privar de la libertad a un ciudadano exige razones claras, actuales y objetivas, y no simples conjeturas derivadas de su notoriedad pública o de preocupaciones sociales abstractas.
Ahora bien, este debate nacional también encuentra eco en los estándares internacionales de derechos humanos aplicables. Instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 7.5 y 8.2) consagran el derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia, estableciendo que toda privación de libertad antes de la condena debe ser excepcional, razonable y proporcional. Por lo demás, es dable afirmar que la forma en que se interprete y aplique la figura de la captura al anunciar el sentido del fallo tiene importantes implicaciones prácticas para el sistema penal colombiano.
En primer término, incide directamente sobre el hacinamiento carcelario. Colombia padece un histórico estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria, declarado por la Corte Constitucional desde 1998 y actualizado en decisiones de unificación como la SU-122 de 2022. Los niveles de sobrepoblación en establecimientos de detención preventiva y cárceles han superado el 100% de su capacidad, llegando a índices alarmantes de hasta 200% a nivel nacional y más de 500% en ciertos centros urbanos.
En este contexto crítico, una política judicial que ordene automáticamente la encarcelación de toda persona condenada en primera instancia, aunque falte la ejecutoria de la decisión, podría agravar aún más la sobrepoblación de presos no definitivos. Muchos condenados de primer grado podrían eventualmente ser absueltos o beneficiados en instancias superiores, pero ya habrían pasado meses o años en prisión provisional. Por el contrario, una postura garantista que privilegie la libertad hasta la firmeza del fallo contribuiría a mitigar el hacinamiento, reservando la reclusión inmediata sólo para quienes verdaderamente representen un riesgo grave y concreto.
Conclusiones
En conclusión, el dilema en torno a la orden de captura dictada con ocasión del sentido del fallo y/o condena no ejecutoriada enfrenta dos concepciones contrapuestas. La primera, de corte tradicional, concibe la efectividad de la pena y la autoridad del fallo de primera instancia como razones suficientes para justificar la privación inmediata de la libertad. La segunda, de carácter garantista, prioriza los derechos fundamentales del procesado, en especial la presunción de inocencia y la libertad personal, hasta tanto exista una condena firme.
La evolución jurisprudencial reciente demuestra que tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional se han inclinado por esta segunda visión, subrayando que la detención inmediata es excepcional y que requiere una motivación estricta y suficiente. Este cambio supone un avance significativo en la protección del debido proceso y en la armonización del sistema penal colombiano con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Por otro lado, otra conclusión es que bajo la Ley 600 de 2000 el marco normativo resultaba más claro, aunque rígido. El artículo 188 disponía que, si el procesado había estado sometido a medida de aseguramiento, debía ordenarse su captura de manera inmediata al dictarse la sentencia condenatoria. Esta regla, aunque aportaba certeza en la actuación judicial, no permitía un análisis casuístico y podía derivar en decisiones desproporcionadas, al omitir la valoración de circunstancias particulares de cada procesado.
En contraste, el artículo 450 de la Ley 906 de 2004 introdujo una redacción ambigua, abriendo un margen interpretativo que ha generado tensiones doctrinales y jurisprudenciales acerca de la procedencia automática o excepcional de la captura inmediata tras el anuncio del fallo condenatorio.
Asimismo, resulta indispensable a título conclusivo de estas reflexiones, reafirmar que mientras una persona se presuma inocente, toda restricción de su libertad debe someterse a un examen riguroso de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad. Sólo si se demuestra de manera concreta que la permanencia en libertad implica un riesgo de fuga, una amenaza real para la víctima o para la comunidad, o un peligro de obstrucción a la justicia, puede justificarse la privación anticipada de la libertad. En ausencia de tales supuestos, la detención equivaldría a convertir una medida cautelar, de naturaleza instrumental, en una sanción punitiva anticipada, lo que vulnera gravemente el principio de presunción inocencia.
Lo anterior, por cuanto, la presunción de inocencia es un eje rector del ordenamiento jurídico penal colombiano. Este principio, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 7 (norma rectora), en concordancia con el artículo 295 de la Ley 906 de 2004 el cual consagra la afirmación de la libertad como regla general, postulados así mismos, reforzados por instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, imponen que la privación de la libertad antes de la ejecutoria de una condena sea excepcional, que esté plenamente motivada y se justifique en parámetros de proporcionalidad estricta.
Es por ello, en este momento, la jurisprudencia es clara y confirma que la regla general debe ser la libertad hasta que la condena quede ejecutoriada y que la captura inmediata sólo es procedente cuando el juez acredita de manera explícita la necesidad de dicha medida. Tanto la Corte Suprema como la Corte Constitucional han advertido que la privación automática de la libertad tras el sentido del fallo desconoce la presunción de inocencia y constituye una pena anticipada. Este consenso consolida una línea garantista que busca equilibrar la eficacia del sistema penal con la protección de los derechos fundamentales, reafirmando que la libertad es la regla y la restricción, la excepción.
[1] Abogado. Doctor en Derecho, Magister en Derecho, Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas; Especialista en Derecho Probatorio y Especialista en Casación Penal. Experto en Cumplimiento Corporativo de la Universidad de La Rioja España y en Psicología del testimonio de la Universidad de Girona. Docente universitario de pregrado y posgrados en diversas Universidades del país. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y del Colegio Nacional de Abogados Casacionistas; columnista del Diario «El Universal» de Cartagena, autor de diversos libros y artículos académicos.