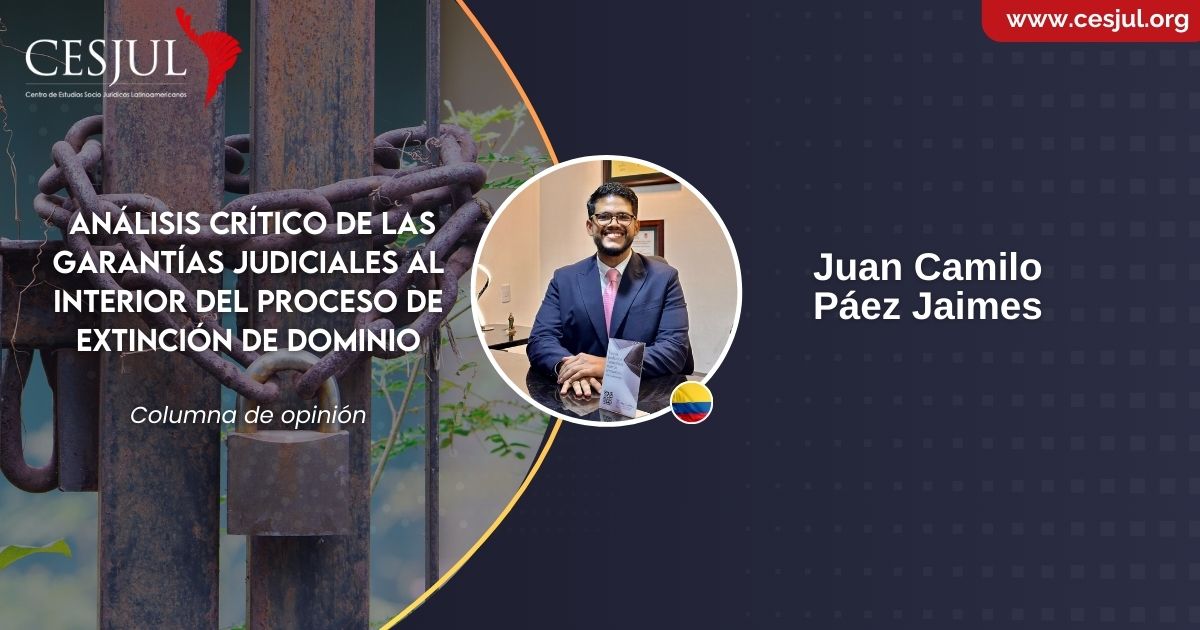Análisis crítico de las garantías judiciales al interior del proceso de extinción de dominio
Critical analysis of judicial guarantees within the domain forfeiture process.
Canal: Cuenta de X (Antes twitter)
Resumen
El proceso de extinción de dominio en Colombia, regulado por la Ley 1708 de 2014, busca combatir estructuras de economía criminal afectando bienes de origen o destinación ilícitos, sin sancionar a las personas directamente. Este mecanismo, considerado de naturaleza patrimonial y no penal, ha generado debates sobre su compatibilidad con las garantías judiciales fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. La Corte Constitucional ha resaltado la necesidad de equilibrio entre la eficacia del proceso y el respeto a los derechos de los involucrados, aunque se cuestiona la inversión de la carga de la prueba y el trato a terceros de buena fe. El objetivo de la investigación es analizar el alcance de las garantías de juzgamiento dentro del proceso de extinción de dominio en Colombia y ofrecer una perspectiva crítica sobre el grado de cumplimiento de estas garantías en el marco normativo y práctico.
Abstract
The domain forfeiture process in Colombia, regulated by Law 1708 of 2014, seeks to combat structures of criminal economy by affecting assets of illicit origin or destination, without directly penalizing individuals. This mechanism, considered patrimonial in nature and not penal, has generated debates about its compatibility with fundamental judicial guarantees such as due process, the presumption of innocence, and the right to a defense. The Constitutional Court has emphasized the need for a balance between the effectiveness of the process and the respect for the rights of those involved, although questions remain about the burden of proof and the treatment of third parties in good faith. The objective of the research is to analyze the scope of judicial guarantees within the asset forfeiture process in Colombia and to provide a critical perspective on the level of adherence to these guarantees within both the normative and practical frameworks.
Palabras clave
Bienes, ilicitud, extinción de dominio, juzgamiento, garantías.
Keywords
Assets, illegality, asset forfeiture, judging, guarantees.
- Introducción
El proceso de extinción de dominio en Colombia constituye una figura jurídica de carácter constitucional cuyo objetivo principal es combatir las estructuras de economía criminal al afectar directamente los bienes que tienen un origen o destinación ilícitos. Este mecanismo no está dirigido a sancionar a las personas, sino a los bienes en sí, rompiendo así el paradigma tradicional de la responsabilidad penal subjetiva. La extinción de dominio se encuentra regulada en Colombia por la Ley 1708 de 2014, conocida como el Código de Extinción de Dominio, que establece los procedimientos y principios aplicables.
Desde su concepción, este proceso ha generado importantes debates doctrinales y jurisprudenciales debido a las tensiones que emergen entre su eficacia como herramienta para desarticular economías ilegales y la garantía de los derechos fundamentales de los titulares de los bienes afectados. La Corte Constitucional, en sentencias como la T-417 del 2023, ha señalado que, aunque el proceso de extinción de dominio es de naturaleza patrimonial, no puede desconocer el debido proceso, la presunción de buena fe, el derecho de defensa y el régimen constitucional. Sin embargo, se cuestiona si la aplicación de este proceso implica, de manera inherente, una tendencia a desconocer dichas garantías judiciales.
Ahora, se debe comenzar indicando que la extinción de dominio es una acción de carácter real y patrimonial que opera independientemente de cualquier proceso penal. Esto significa que no requiere la existencia de una condena penal previa, sino que se basa en la demostración de la ilicitud del origen o destinación de los bienes. Según lo establecido en la Ley 1708 de 2014, este mecanismo tiene como principios rectores la prevalencia del interés general, la imprescriptibilidad, la autonomía y la inversión de la carga de la prueba.
En la Sentencia C-740 de 2003, la Corte Constitucional afirmó que este proceso es compatible con el ordenamiento jurídico al no configurarse como una medida punitiva, sino como una acción preventiva que busca separar los bienes ilegales de la economía formal. Sin embargo, este esquema también plantea retos significativos en cuanto a la protección de los derechos de los titulares, especialmente aquellos que se consideren terceros de buena fe exentos de culpa.
Por otra parte, el debido proceso es una garantía fundamental que permea todo el proceso de extinción de dominio. Este principio implica que los titulares de los bienes objeto de extinción deben tener la posibilidad efectiva de ser oídos, presentar pruebas y controvertir las evidencias presentadas en su contra (Sentencia C-163, 2019, C-341 de 2014). En este sentido, el derecho de defensa y la carga probatoria compartida se configuran como ejes centrales para equilibrar las facultades del Estado y los derechos de los particulares.
La presunción de buena fe es otra garantía de especial relevancia, la cual implica que todas las gestiones de los particulares ante las autoridades y entre los mismos particulares se presumen que se adelantan de buena fe (Sentencia C-023 de 1998, Sentencia T-436 de 2012). Dicha garantía ha sido reconocida tanto en el artículo 58 de la Constitución como en el Código de Extinción de Dominio. No obstante, esta presunción puede ser desvirtuada si se demuestra que el titular no actuó diligentemente al adquirir el bien.
A pesar de los avances en la regulación de la extinción de dominio, persisten debates sobre el alcance y límites de las garantías judiciales. La inversión de la carga de la prueba, por ejemplo, ha sido criticada por su potencial de vulnerar el principio de presunción de inocencia, la cual implica que el procesado debe ser tratado como inocente hasta que se declare su responsabilidad en un fallo ejecutoriado (Sentencia C-289 de 2012, Sentencia C-342 de 2017). Aunque la Corte Constitucional ha reiterado que esta inversión es constitucional debido a la naturaleza del proceso, también ha enfatizado que debe aplicarse con estricto respeto a los derechos procesales de los involucrados (Sentencia C-740, 2003).
Otro punto de tensión es el tratamiento a los terceros de buena fe. Mientras que la ley busca proteger sus derechos, en la práctica se han registrado casos en los que la falta de diligencia en la investigación del origen de los bienes ha resultado en decisiones lesivas para estos actores. De igual forma, respecto a dichos sujetos procesales, la naturaleza del proceso de extinción de dominio les impone en la mayoría de las ocasiones una carga desmedida, debido a que, deben acreditar la buena fe exenta de culpa (Sentencia C-131, 2004).
En ese sentido, el proceso de extinción de dominio representa una herramienta indispensable para combatir las economías criminales, pero su implementación efectiva requiere un equilibrio constante entre la eficacia estatal y el respeto por las garantías judiciales.
Actualmente, el diseño normativo y operativo de este proceso ha suscitado debates en torno a su compatibilidad con las garantías judiciales. Entre las disposiciones más cuestionadas se encuentran la inversión de la carga de la prueba, que recae sobre los presuntos titulares de los derechos sobre los bienes, y la facultad otorgada a la Fiscalía General de la Nación para imponer medidas cautelares de manera administrativa, sin necesidad de una autorización judicial previa. Estas prácticas, aunque dirigidas a garantizar la eficacia del proceso, han sido objeto de críticas por su potencial impacto en el debido proceso.
Frente a este contexto, es necesario reflexionar sobre el alcance y los límites de las garantías procesales en el marco de la extinción de dominio, considerando tanto la naturaleza excepcional del mecanismo como las exigencias constitucionales de protección a los derechos de los ciudadanos. Por ende, el problema central que guía esta investigación se encamina a lo siguiente: ¿Cuál es el alcance de las garantías de juzgamiento al interior del proceso de extinción de dominio en Colombia?
Este análisis crítico busca contribuir a un entendimiento más amplio sobre los retos jurídicos inherentes al proceso de extinción de dominio, destacando la tensión existente entre la eficacia en la lucha contra el crimen organizado y la salvaguarda de los derechos fundamentales y principios procesales en el marco del Estado social de derecho.
- Garantías de juzgamiento
El concepto de garantías judiciales encuentra su fundamento en la teoría del garantismo penal, desarrollada en gran parte por el jurista italiano Luigi Ferrajoli. Este enfoque, ampliamente reconocido en el ámbito jurídico, propone un modelo de derecho penal mínimo que prioriza la protección de los derechos fundamentales frente al poder punitivo del Estado. Según Ferrajoli (1989), el garantismo es un sistema de principios y reglas destinado a limitar la arbitrariedad del poder y garantizar la máxima protección de los derechos individuales.
En el contexto penal, las garantías judiciales se entienden como aquellos mecanismos procesales y sustantivos que buscan asegurar un juicio justo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso. Estas garantías operan como contrapesos frente a posibles excesos en el ejercicio de la potestad punitiva, asegurando que las decisiones judiciales se adopten en estricto cumplimiento de la legalidad y la justicia material.
La Corte Constitucional de Colombia ha incorporado los principios del garantismo en su interpretación de los derechos fundamentales. En decisiones como la Sentencia C-1177 de 2005 y C-279 de 2013, la Corte destacó que las garantías judiciales no solo son elementos esenciales del debido proceso, sino que constituyen un pilar fundamental del Estado social de derecho. En esta línea, se ha enfatizado que los procesos judiciales, incluidos los de naturaleza patrimonial como la extinción de dominio, deben respetar los principios de contradicción, publicidad y proporcionalidad.
Ferrajoli señala que el garantismo penal debe entenderse como una defensa de la legalidad frente a la arbitrariedad, estableciendo límites claros al poder punitivo. En su obra Derecho y razón: teoría del garantismo penal, el autor explica que este modelo se fundamenta en el reconocimiento de diez axiomas básicos que incluyen, entre otros, la necesidad de una tipificación precisa de los delitos, la prohibición de la retroactividad de la ley penal y la exigencia de pruebas suficientes para la imposición de sanciones. El garantismo penal, además, subraya que los procedimientos judiciales deben garantizar no solo la legalidad formal, sino también la legitimidad material de las decisiones, asegurando que estas se ajusten a los valores fundamentales del Estado democrático.
Diversos estudios han profundizado en el impacto de estas garantías en contextos de procedimientos excepcionales como la extinción de dominio. Gómez-Jara Díez (2017) destaca que las garantías judiciales operan como herramientas indispensables para equilibrar las tensiones entre la seguridad jurídica y la eficacia del sistema punitivo. Por su parte, Sierra Porto, H, Robledo Silva, P y González Medina, D. (2023) señalan que la incorporación de estándares internacionales de derechos humanos refuerza la necesidad de diseñar procedimientos que minimicen las afectaciones indebidas a los derechos de los ciudadanos.
En el ámbito colombiano, estas premisas adquieren particular relevancia en el proceso de extinción de dominio, dado su carácter excepcional y las implicaciones que conlleva para los derechos de los titulares de los bienes afectados.
El análisis de estas garantías resulta indispensable para determinar si el proceso de extinción de dominio cumple con las mismas. En este sentido, se plantea la necesidad de un equilibrio entre la eficacia del proceso de extinción de dominio y la salvaguarda de los derechos fundamentales y garantías judiciales, evitando que las acciones destinadas a combatir la criminalidad organizada se traduzcan en vulneraciones injustificadas a los derechos que amparan a los sujetos procesales.
- El proceso de extinción de dominio
El proceso de extinción de dominio en Colombia representa una herramienta jurídica clave para la lucha contra el crimen organizado, particularmente en la desarticulación de estructuras criminales que se benefician de bienes obtenidos de manera ilícita, como fue previamente establecido. Este mecanismo, regulado actualmente por la Ley 1708 de 2014, ha evolucionado significativamente desde su introducción en la Constitución Política de 1991. Mediante el presente acápite se analiza el proceso de extinción de dominio desde tres perspectivas fundamentales: la doctrina nacional e internacional, el marco normativo colombiano y la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional de Colombia.
a. La doctrina nacional e internacional
En el plano doctrinal, la extinción de dominio ha sido objeto de análisis tanto en el ámbito nacional como internacional, siendo considerada una medida excepcional en la lucha contra el crimen organizado. A nivel internacional, organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en colaboración con el Banco Mundial han destacado la importancia de los regímenes de confiscación sin condena penal en su “Manual sobre Recuperación de Activos” (2017). Este documento subraya que la extinción de dominio debe implementarse con estrictas salvaguardias para proteger los derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso y la protección contra la arbitrariedad.
En Colombia, autores como Castillo, P. A. & Parra Vargas, M. (2019) han resaltado la naturaleza patrimonial y no penal del proceso, destacándolo como un mecanismo que busca la protección del orden público económico y la recuperación de activos para el Estado. Por otro lado, Vargas Tamayo, C. A. (2023) aborda de manera crítica las dificultades prácticas que surgen en la implementación del proceso, particularmente en la definición precisa del origen ilícito de los bienes. Este autor plantea que la falta de estándares claros no solo afecta la seguridad jurídica, sino que también puede derivar en decisiones arbitrarias que comprometan la legitimidad del sistema judicial. Así, el debate doctrinal pone de relieve la necesidad de un balance adecuado entre eficacia y garantías, para que el proceso cumpla con su finalidad sin transgredir los derechos fundamentales de los afectados.
Por su parte, Tobar Torres (2014), cuestiona el proceso de extinción de dominio al destacar que, implícitamente, se asume la responsabilidad penal del individuo, lo que genera problemas tanto constitucionales como prácticos. Una de las principales críticas radica en la vulneración del principio de non bis in idem, ya que, aunque el proceso de extinción de dominio no impone formalmente responsabilidad penal ni establece una sanción, en la motivación de las sentencias se considera que el individuo incurrió en causales que, en su esencia, conllevan responsabilidad penal. Esto lleva a un contrasentido, pues si las causales de extinción de dominio ya implican responsabilidad penal, el proceso debería seguir un orden lógico: primero, establecer la culpabilidad a través de una sentencia penal firme, y luego, aplicar la extinción de dominio sobre los bienes afectados. De lo contrario, se corre el riesgo de que una persona sea afectada por la extinción de dominio de sus bienes, aun cuando no haya sido declarada culpable, lo que socava el principio de presunción de inocencia.
b. La Ley 1708 de 2014 y su evolución normativa
El marco normativo del proceso de extinción de dominio en Colombia se encuentra principalmente en la Ley 1708 de 2014, conocida como el Código de Extinción de Dominio. Este cuerpo normativo consolidó y actualizó las disposiciones previas contenidas en leyes como la Ley 333 de 1996 y la Ley 793 de 2002, adaptándolas a los lineamientos establecidos en la Constitución de 1991.
La Ley 1708 de 2014 establece que la extinción de dominio es un proceso judicial de carácter patrimonial, que procede sobre bienes cuya adquisición o destinación estén vinculadas a actividades ilícitas. Esta normatividad introduce principios como la autonomía del proceso frente a la responsabilidad penal, la imprescriptibilidad de la acción y la inversión de la carga de la prueba, aspectos que han sido objeto de debate debido a sus posibles implicaciones sobre los derechos fundamentales de los afectados.
Desde su promulgación, la Ley 1708 ha sido modificada y complementada por leyes posteriores, como la Ley 1849 de 2017, que introdujo medidas para fortalecer la eficiencia del proceso, incluyendo disposiciones sobre la administración y destinación de bienes incautados. Sin embargo, estas reformas también han suscitado críticas por parte de sectores doctrinales y sociales, que consideran que algunas de estas medidas pueden menoscabar el principio de proporcionalidad y el debido proceso.
c. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional
La jurisprudencia ha sido un pilar fundamental en la interpretación y aplicación del proceso de extinción de dominio en Colombia. La Corte Suprema de Justicia, como máximo órgano de cierre en materia penal, ha emitido pronunciamientos que delimitan el alcance de la figura, enfatizando su naturaleza no punitiva. En decisiones como la STP273-2022, la Corte Suprema destacó que la extinción de dominio no constituye una sanción penal, sino una medida dirigida a restablecer la legalidad económica mediante la recuperación de bienes de origen o destinación ilícita. En dicha providencia, la Corte también precisó que el proceso debe ser considerado independiente de los procesos penales, lo cual refuerza su carácter autónomo y su finalidad exclusivamente patrimonial. Este énfasis en la naturaleza no punitiva de la figura responde a la necesidad de diferenciarla de sanciones que impliquen responsabilidad personal o penal, subrayando que su propósito no es castigar al propietario sino restablecer el orden económico.
Por su parte, la Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial enfocada en la protección de las garantías constitucionales en el marco del proceso. En sentencias como la C-740 de 2003, la Corte subrayó la importancia de respetar principios como el debido proceso, la presunción de inocencia y la proporcionalidad en la aplicación de medidas cautelares. Estas decisiones han marcado un hito al insistir en que la eficacia del mecanismo no puede ir en detrimento de los derechos fundamentales. En particular, em providencias como la sentencia T-417 y la sentencia T-590, donde la Corte reafirmó que la inversión de la carga de la prueba, aunque permitida, debe interpretarse de manera restrictiva, evitando configurarse como una herramienta que facilite la arbitrariedad judicial, sin desconocer que sigue recayendo sobre el afectado o tercero de buena fe el deber de probar el origen lícito de los bienes. La Corte hizo énfasis en la necesidad de que las autoridades judiciales ofrezcan fundamentos sólidos y pruebas contundentes para justificar la procedencia de la extinción de dominio.
Además, la Corte Constitucional ha reiterado en múltiples pronunciamientos que las medidas cautelares aplicadas en el marco de estos procesos deben estar sujetas a un análisis de proporcionalidad, que contemple tanto la necesidad de proteger el patrimonio público como el impacto sobre los derechos de los afectados. En este sentido, la Corte ha establecido estándares mínimos para garantizar que dichas medidas no se conviertan en una sanción anticipada, intentando asegurar así un equilibrio entre eficacia y garantías constitucionales.
Las anteriores providencias reflejan el esfuerzo de las altas cortes por equilibrar la eficacia del mecanismo de extinción de dominio con la garantía de los derechos fundamentales, contribuyendo a una interpretación más garantista del proceso. No obstante, también han generado críticas desde ciertos sectores académicos, que argumentan que, en la práctica, los criterios establecidos no siempre son observados por las autoridades judiciales, lo cual plantea retos adicionales en términos de implementación y control jurisdiccional.
- Análisis crítico del proceso de extinción de dominio desde la perspectiva de las garantías judiciales
El proceso de extinción de dominio, a pesar de ser una herramienta valiosa en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, genera inquietudes respecto a las garantías del debido proceso. En efecto, esta figura implica una presunción de culpabilidad que puede afectar el equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y el interés del Estado en recuperar bienes ligados a actividades delictivas. La severidad del mecanismo puede observarse, por ejemplo, en la ampliación de los plazos de prescripción, las limitaciones en los recursos legales, y la carga probatoria que se coloca en manos del afectado para demostrar la licitud de sus bienes. Según el Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), el artículo 250B establece que el condenado debe probar el origen lícito de sus bienes cuando se presume que han sido adquiridos de manera ilícita, lo que puede resultar desproporcionado.
La severidad del proceso también se refleja en el tipo de bienes sujetos a extinción. Si bien el derecho penal tradicional requiere pruebas robustas para la condena, en el caso de la extinción de dominio, el criterio se ha flexibilizado, lo que podría llevar a procesos que vulneran principios básicos del derecho. En este sentido, la Corte Constitucional ha enfatizado que el mecanismo de extinción no debe operar como un juicio penal paralelo, sino más bien como un proceso que respete las garantías fundamentales.
En cuanto a los bienes jurídicos en juego, el interés del Estado en la recuperación de bienes ligados a la delincuencia organizada puede parecer legítimo, pero también plantea serias interrogantes sobre la proporcionalidad de las medidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las limitaciones a los derechos fundamentales solo son aceptables cuando son necesarias, proporcionadas y justificadas. En el contexto de la extinción de dominio, esta proporción se ha cuestionado al constatar que muchas veces se castigan bienes cuyo origen podría ser lícito, llevando a una afectación desproporcionada de los derechos de los ciudadanos (CIDH, 2006).
A pesar de los esfuerzos legislativos para perfeccionar el procedimiento, es indudable que la doctrina y la jurisprudencia han demostrado que aún persisten vacíos y deficiencias que necesitan ser abordadas. La doctrina, por su parte, ha señalado que el fenómeno de la extinción de dominio merece un análisis profundo, pues su aplicación severa puede dar lugar a una suerte de penalización indirecta, donde los bienes afectados no siempre están vinculados directamente con delitos graves.
Por ende, aunque el proceso de extinción de dominio persigue objetivos legítimos como la recuperación de bienes provenientes del crimen organizado, su aplicación desmedida y su severidad han generado serias críticas en cuanto a la afectación de las garantías fundamentales. Este tema requiere un análisis más exhaustivo y una mayor reflexión doctrinal y jurisprudencial, dado que el equilibrio entre los bienes jurídicos involucrados y las garantías judiciales debe ser cuidadosamente ajustado. De no ser así, se corre el riesgo de que este mecanismo, aun siendo necesario, termine socavando principios esenciales del derecho procesal, dejando a los sujetos procesales en una posición de indefensión.
- Conclusiones
En el análisis realizado, se ha evidenciado que el proceso de extinción de dominio en Colombia enfrenta diversos desafíos que pueden comprometer la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. A pesar de su carácter legítimo en la lucha contra el crimen organizado y la recuperación de bienes ilícitos, el régimen de presunción de culpabilidad que lo caracteriza puede llevar a una aplicación desproporcionada, vulnerando principios esenciales como el de inocencia y el debido proceso. La carga probatoria que recae sobre el afectado, en ocasiones, resulta desventajosa y no siempre respeta el estándar de proporcionalidad requerido.
Por lo tanto, es fundamental que el legislador y las instituciones responsables redoblen esfuerzos para ajustar el marco normativo de la extinción de dominio, garantizando un equilibrio entre los bienes jurídicos en juego y las garantías judiciales. Este proceso requiere de un análisis más profundo, con una mayor reflexión doctrinal y jurisprudencial, a fin de evitar que se socaven los principios esenciales del Estado social del derecho, así como aquellos que fundamentan el debido proceso.
En conclusión, la extinción de dominio debe ser vista no solo como una herramienta para el combate del crimen, sino también como un mecanismo que necesariamente debe ser sometido a una regulación más estricta y a un escrutinio de proporcionalidad constante, a fin de asegurar que no se convierta en un instrumento de injusticia ni en una amenaza para los derechos a la propiedad de los colombianos.
Referencias
Castillo, P. A. & Parra Vargas, M. (2019). La extinción de dominio en Colombia: una acción autónoma e independiente. Universidad Icesi.
CIDH. (2006). Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso de las Masacres de Mapiripán, Colombia. Recuperado de https://www.cidh.org
Ferrajoli, L. (1989). Derecho y razón: teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta.
Gómez-Jara Díez, C. (2017). Garantismo penal europeo. Madrid: Lustel.
Ley 1708. (13 de febrero de 2014). Congreso de la República. Por la cual se dictan disposiciones sobre el registro y la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Bogotá D.C., Colombia: Diario Oficial No. 49.682 de 13 de febrero de 2014. Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1708_2014.html
Ley 1849. (10 de julio de 2017). Congreso de la República. Por la cual se establecen normas para la protección del patrimonio cultural de la Nación. Bogotá D.C., Colombia: Diario Oficial No. 50.888 de 10 de julio de 2017. Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1849_2017.html
Ley 333. (19 de diciembre de 1996). Congreso de la República. Por la cual se expide el régimen de control sobre el patrimonio de los funcionarios públicos. Bogotá D.C., Colombia: Diario Oficial No. 43.497 de 19 de diciembre de 1996. Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_333_1996.html
Ley 793. (27 de diciembre de 2002). Congreso de la República. Por la cual se establece el régimen de control sobre la contratación estatal. Bogotá D.C., Colombia: Diario Oficial No. 45.416 de 27 de diciembre de 2002. Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_793_2002.html
Sentencia C- 1177. (17 de noviembre de 2005). Corte Constitucional. Sala Plena. M.P.: Jaime Córdoba Triviño. Bogotá D.C., Colombia: Referencia: expedientes D- 5730. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-1177-05.htm
Sentencia C-131. (19 de febrero de 2004). Corte Constitucional. Sala Plena. M.P.: Clara Inés Vargas Hernández. Bogotá D.C., Colombia: Referencia: expedientes D- 4599. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/c-131-04.htm
Sentencia C-163. (10 de abril de 2019). Corte Constitucional. Sala Plena. M.P.: Diana Fajardo Rivera. Bogotá D.C., Colombia: Referencia: expedientes D- 12556.Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/c-163-19.htm
Sentencia C-279. (15 de mayo de 2013). Corte Constitucional. Sala Plena. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Bogotá D.C., Colombia: Referencia: expedientes D- 9324. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/c-279-13.htm
Sentencia C-341. (4 de junio de 2014). Corte Constitucional. Sala Plena. M.P.: Mauricio González Cuervo. Bogotá D.C., Colombia: Referencia: expedientes D- 9945. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/c-341-14.htm
Sentencia C-023. (11 de febrero de 1998). Corte Constitucional. Sala Plena. M.P.: Jorge Arango Mejía. Bogotá D.C., Colombia: Referencia: expedientes D- 1745. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/c-341-14.htm
Sentencia C-740. (28 de agosto de 2003). Corte Constitucional. Sala Plena. M.P.: Jaime Córdoba Triviño. Bogotá D.C., Colombia: Referencia: expedientes D-4449. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-023-98.htm
Sentencia C-342. (24 de mayo de 2017). Corte Constitucional. Sala Plena. M.P.: Alberto Rojas Ríos. Bogotá D.C., Colombia: Referencia: expedientes D-11672. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-342-17.htm
Sentencia C-289. (18 de abril de 2012). Corte Constitucional. Sala Plena. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto. Bogotá D.C., Colombia: Referencia: expedientes D-8698. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-289-12.htm
Sentencia T-417. (18 de octubre de 2023). Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo. Bogotá D.C., Colombia: Referencia: expedientes T- 9.289.649. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2023/T-417-23.htm
Sentencia T-436. (12 de junio de 2012). Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. M.P.: Adriana María Guillén Arango. Bogotá D.C., Colombia: Referencia: expedientes T-2719755. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-436-12.htm
Sentencia T-590. (27 de agosto de 2009). Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. Bogotá D.C., Colombia: Referencia: expedientes T- 2.266.89. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-590-09.htm
Sentencia TP273. (17 de enero de 2022). Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. M.P.: Diego Eugenio Corredor Beltrán. Bogotá D.C., Colombia: Radicación n. 755419. Acta 4.
Sierra Porto, H, Robledo Silva, P y González Medina, D. (2023). Garantías judiciales de la Constitución. Volumen I, Introducción al Derecho procesal constitucional en Colombia. Universidad Externado de Colombia. Departamento de Derecho Constitucional.
The World Bank. (2017). Manual sobre Recuperación de Activos. Viena: UNODC.
Tobar Torres, J. A. (2014). Aproximación general a la acción de extinción del dominio en Colombia. Civilizar 1(26), pág. 17-38.
Vargas Tamayo, C.A. 2023. Anomia y extinción de dominio: una mirada fundamentadora a la figura constitucional. derecho Penal y Criminología. 45, 118 (dic. 2023), 271–298. DOI: https://doi.org/10.18601/01210483.v45n118.09